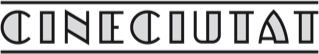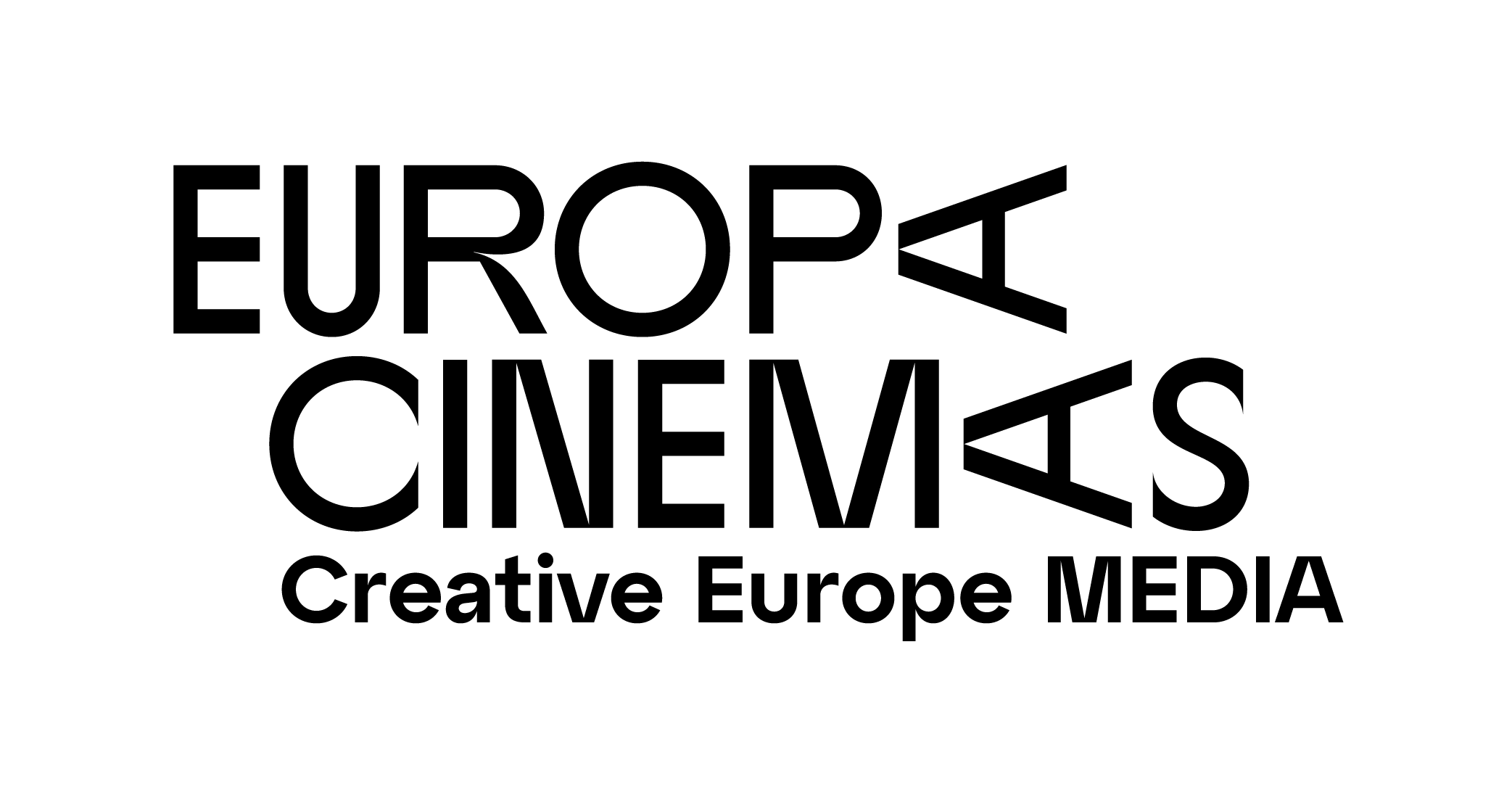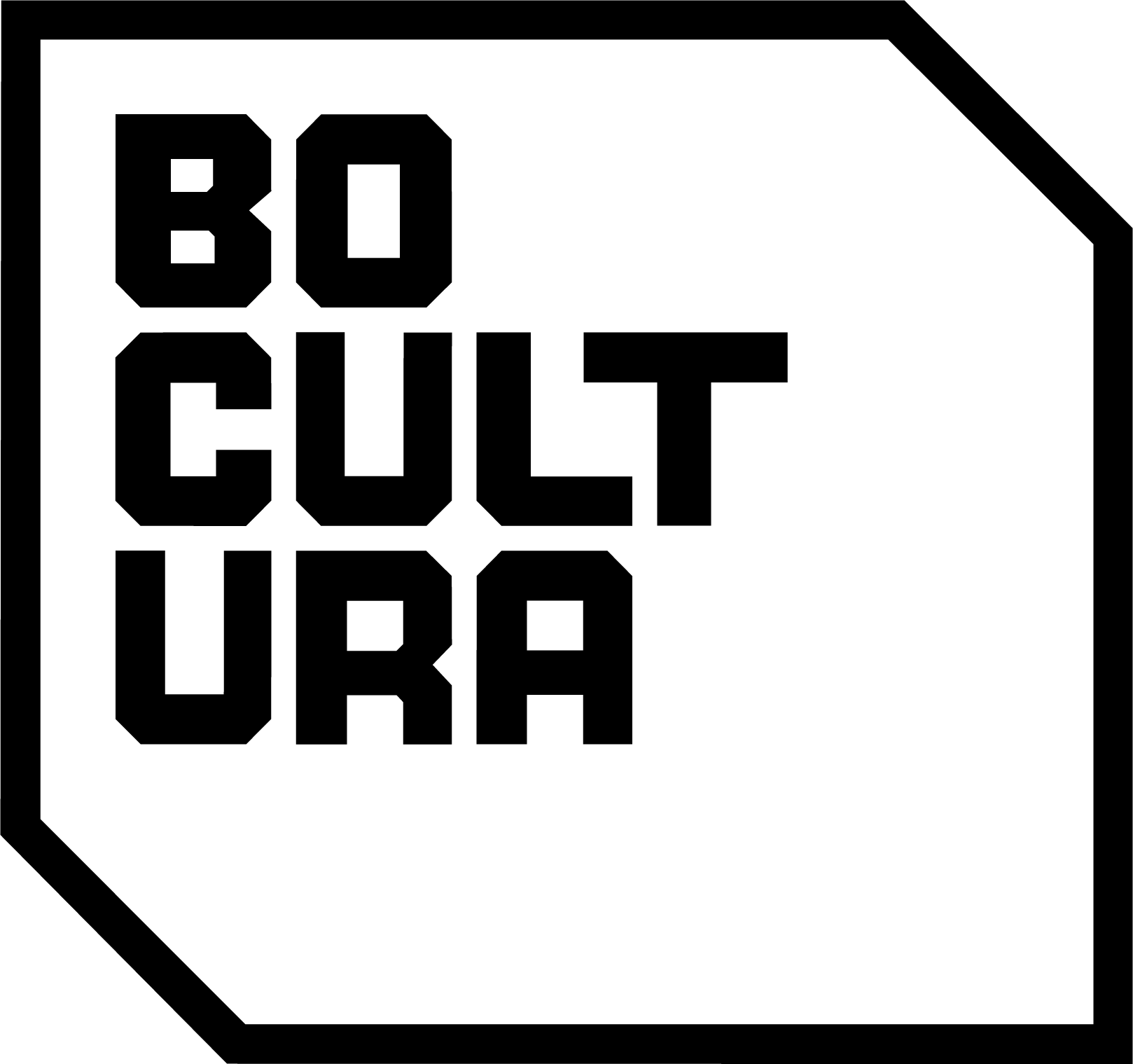Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
Sentir más la muerte que la vida, andar sobre rastrojos de difuntos o dar el corazón por alimento. La quimera tiene mucho de Miguel Hernández y aquella elegía que escribió para Ramón Sijé. Tiene mucho, muchísimo, del dolor que remueve hasta la entraña y de la belleza que, aun en la oscuridad, siempre pervive para el que tanto ha querido.
La quimera habla, con delicadeza, belleza y muchísima intención, de la memoria, de los orígenes y de la tierra que hay que remover hasta estar en paz. Es el dolor de la pérdida y un recuerdo que, como el hilo rojo que Ariadna dejó para que Teseo no se perdiera dentro el laberinto del Minotauro, guía a un zahorí que en lugar de agua busca un pasado capaz de explicar el presente.
Alice Rohrwacher dirige una fábula sobre lo sagrado y lo profano, la pertenencia y esos espacios que son de todos y de nadie a la vez. Un cuento sobre los márgenes, la profanación y la corrupción de una Italia que, con acento portugués, brilla más que nunca. Alice Rohrwacher tiene la capacidad, siempre la ha tenido, de representar la tristeza y la pérdida más bonitas que nunca.
Más que una película, La quimera es un regalo. Una recompensa para los que buscan de manera incesante la belleza, incluso más allá de la vida. O precisamente ahí. Una oda a todos los que, como Miguel Hernández, escarbarían la tierra con los dientes por besar por última vez una noble calavera, a los que por doler les duele hasta el aliento. La quimera es un poco de todos ellos.
Marta Pérez.